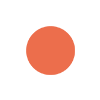Desnudos todos parecemos insectos, y vestidos, un telón. Por eso, cuando se miró en el espejo, y se descubrió dos lunares nuevos y la piel grisácea donde el elástico del calzón apretaba, no sintió desilusión; después de todo, pensó, la paz se alcanza engañando al dolor. Miró la pantalla: ese espejo que refleja cosas tan evidentes, como que el cielo es celeste, aunque nadie las quiera ver, como que en verdad es negro, y logró olvidarse de los lunares y de la piel. Porque también es cierto que cuando la verdad duele, la mentira cobija. Y encima ahora, que ya nadie puede estar seguro de (casi) nada, que el mundo es de cartón pintado, con un autoestima profuso, vacuo y perenne, y una deliberada sobredosis de amor propio, todos son un extranjero, o peor, tahúres bailando sobre la banqueta de un casino flotante, borrachos como una cuba, de exposición y simulación. Ahí uno es capaz de perderse, en ese berenjenal de personas que no necesitan moverse para estar de paso. Y además, para qué negarlo, es cierto que parecemos insectos, si es que no lo somos, aunque desesperados busquemos un cacho de madera del cual agarrarnos, en esta vida, que siempre es en alta mar.
En uno de sus libros, Javier Cercas escribió: he llegado a la conclusión de que la realidad mata y la ficción salva. Y aunque a primeras, y en contadas circunstancias, eso puede ser cierto (el ejemplo más claro y evidente es quizá aquella maravillosa película, La vida es bella), cierto es también que el libro es El impostor, y que en él Cercas relata la vida de Enric Marco: un español sin vergüenza que se hizo pasar por sobreviviente de los campos nazis durante bastas décadas, y que finalmente fue desenmascarado después de, incluso, llegar a presidir la asociación española de sobrevivientes, de haber dictado conferencias, concedido entrevistas, y de recibir importantes distinciones. El libro es maravilloso, por cierto, como también lo es la evidente analogía con el presente: todos tenemos hoy algo de Enric Marco. Todos mentimos, y todos creemos, porque creer las mentiras ajenas es condición sine qua non para que las propias sigan pareciendo verdades. El plan es macabro, y a la vez, sumamente placentero. Imaginen un mundo en donde todo sea falaz pero conveniente, aunque sea para autoinflingirse; ahora abran los ojos. Los tiempos no están cambiando: ya lo hicieron. Y huelen mal. Porque, si todo es ficción, entonces nada lo es y, por consiguiente, el presente es un momento y un lugar sumamente ingenuo, voluntarista y peligroso.
Pero no hay que desanimarse, y hay que confiar, en que que todos (algunos) vamos, como el protagonista Megafón, de Leopoldo Marechal, oscilando entre la duda, el descorazonamiento y la esperanza. Y es que, al final, y al igual que en la literatura, cualquier historia puede ser buena y plausible, pero, lo que verdaderamente importa, es la forma en la que es contada. Y en eso, para empezar, es necesario ser francos. Y francas. Y olvidar que alguien nos está mirando, o mejor, sobrevivir en la bella e inescrupulosa intimidad de nuestros mundos privados, que a menudo se parecen más al fondo de un tacho de basura, que al encanto de un instante artificialmente retratado.