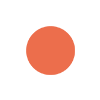Muchos años más tarde Roberto recordará aquella epifanía tan palpable y real que se le presentó igual que un accidente, delante suyo y sin avisos; aquel presentimiento vívido, como una ventana al mañana que era, también, supo después, una mentira. O lo mismo: media verdad. Pudo sentirlo, incluso verlo, quizá porque cuanto más empeora la realidad, más necesitamos la fantasía y él, en eso, aún no lo sabía, acabaría siendo un experto. El máximo experto. Su abuela cantaba Por cuatro días locos que vamos a vivir, mientras revolvía el tuco rojo como sangre y, menuda ironía, tenía noventa y cinco años y todavía estaba en sus anchas, fumando como una chimenea en pleno invierno, cuando cayó igual que una piedra en el agua, abatida primero por un ataque de tos que parecía el cántico de una hinchada de fútbol, y que logró doblegarla, dejarla a punto caramelo, y después por otro ataque, ahora al corazón, que le arrebató el aliento y que en cuestión de segundos, ante la inoperancia de los testigos, también la respiración. Y entonces sonó la alarma: el timbre agudo de campana que indicaba que debían apagar todas las luces, la televisión, la radio, cerrar las cortinas, ahogar las chimeneas a leños y su fuego, todo aquello que los delatara, que pudiera delatarlos, que supusiera un eventual peligro, que los transformara virtual y eventualmente, en un blanco fácil de alcanzar. Hicieron todo sin titubeos. Roberto y su hermano corrieron por la casa cerrando y apagando cada lámpara y cortina, cada velador, cada persiana, y después se sentaron nuevamente en la cocina, mientras su abuela abatida sobre el suelo yacía sin emitir sonido. No podían hacer nada. Afuera la oscuridad era igual que un cementerio, el cielo un francotirador imaginario, y ellos ahí, en esa especie de trinchera, que era su casa, con un cuerpo que lentamente se enfriaba. Y entonces Roberto cerró sus ojos, como si cambiara en algo, como si allí pudiera encontrar algo más claro que la terrible oscuridad que lo abrazaba, y para su sorpresa lo vió todo: en sus párpados se dibujaron sucesos y eventos de la vida, de su vida, de aquella y otras noches, de lugares a los que iría, y otros a los que llegaría, de mapas y caídas, de muertes y alegrías. Pensó que la ficción se estaba mezclando con la realidad, o viceversa, y que cuando abriera los ojos todo eso pasaría al olvido. Estuvo unos minutos con los ojos cerrados, quizá diez, intentado concentrarse en lo que veía, en aquello tan vívido que surgía desde sus adentros, cuando su hermano lo codeó con fuerza y le dijo que ya podían prender la luz, que había sonado la campana de finalización, que por favor fuera a prender todo, que él tenía miedo. Roberto abrió los ojos y empezó a llorar: la realidad se parecía mas a un carcelero que a una cárcel. El ejercicio militar operativo camuflaje le había arrebatado a su abuela en cuestión de minutos. Se sintió lejos y confundido, como si el espacio de su casa, de la cocina, y sobre todo de su silla, fueran ahora demasiado estrechos, demasiado apretados, demasiado para él. Y entonces el suelo pareció partirse, Roberto sintió que lo hizo, y que cayó la mesa y las sillas, su hermano y su abuela, y él colgando, agarrado con fuerza desde uno de los muebles que acumulaban vajilla que jamas usarían, con sus dedos y sus nudillos ardiendo, el codo palpitando, el hombro derecho vibrando y latiendo, igual que un fuego avivado por el viento, hasta que cerró por fin los ojos una vez más, y entonces: él también en el suelo, sin alas y en silencio, mirando el techo de su casa, llorando y agitado, gritando sin saber por qué, gritando que ayuda, que por favor, que abuela; gritando bajo la luz amarilla y delatora que provenía de su imaginación y que lo hacía un blanco fácil, un objetivo certero. Después sintió paz; esa clase de paz armónica que nos regala saber que, cuando estamos en el suelo, ya no duelen las caídas.
Con el tiempo las cosas se convierten en lo que fueron a primera vista. Por eso, muchos años más tarde, Roberto va a desconfiar de todo eso. De cada gota de ese pasado. De cada recuerdo, de cada dolor. De cada cosa que le enseñaron, de cada muro que construyeron alrededor de la verdad: de todo lo que masticó hasta hacerle doler la mandíbula. Y va a pensar, y va a entender, cuánta distancia existe entre ellos y nosotros.